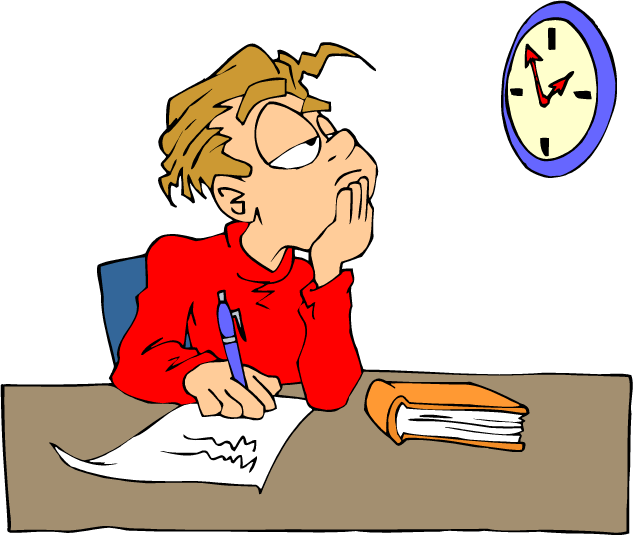Aquellos eran otros tiempos en
los que poca gente podía permitirse el lujo de estudiar una carrera
universitaria. Juan fue uno de esos afortunados. Sus padres habían hecho todos
los esfuerzos posibles con el fin de que llegara a ser un hombre bien
preparado, que alcanzara una buena posición social en el futuro. “Derecho,
hijo, creemos que es la mejor elección”, le decían. “Imagínate llegar a ser un
distinguido abogado”.
Él
aprovechó la oportunidad. A pesar de que la carrera no le entusiasmaba
demasiado, estudió con ahínco, obteniendo unas magníficas notas año tras año.
Pero hubo una asignatura que se le atravesó desde el primer momento. No había
manera. Por más que se la preparaba, siempre suspendía. Poco a poco, agotaba
las convocatorias, hasta que llegó el momento de presentarse al último examen
que le estaba permitido realizar. Si no aprobaba, tendría que solicitar la
convocatoria de gracia, y le constaba que no era tan fácil de conseguir.
La
presión hacía mella en Juan, a quien le invadían el miedo y los nervios de
enfrentarse a lo que él mismo pasó a considerar “el juicio final”. Era ahora o
nunca, todo o nada, finalizar sus estudios con éxito o terminar con la
confianza que sus padres habían depositado en él. Estas y otras muchas ideas se
pasaban por su cabeza impidiéndole conciliar el sueño y cerrándole el estómago
cada vez que se sentaba a la mesa a comer. Si no lograba controlar aquellos
nervios, le sería complicado concentrarse para hacer el examen de su vida.
Aquella
mañana, Juan madrugó para llegar con tiempo de sobra a la facultad. Tan solo un
par de horas le separaban de culminar con su agonía. Deseaba decir adiós a la Universidad y a todo
lo que tuviera que ver con libros y apuntes. Soltó la carpeta a la entrada del aula
y se sentó en una de las primeras mesas. La suerte estaba echada.
Gutiérrez,
el temido profesor, ordenó a los alumnos que guardaran silencio. El catedrático
comenzó un discurso, que los jóvenes no entendían muy bien a que venía. “Cómo
ya sabéis, este es mi último curso en la facultad, después de muchos años dando
clase a generaciones y generaciones de estudiantes en esta Universidad, ha
llegado el momento de mi jubilación. Hoy es mi último examen. Estoy muy
agradecido a todo lo que esta profesión me ha dado, por lo que me gustaría
haceros un regalo. Y que mejor que un aprobado general, así seguro que guardáis
de mí un buen recuerdo, y no el de aquel profesor hueso que os amargó la
existencia. Gracias por todo, chavales.